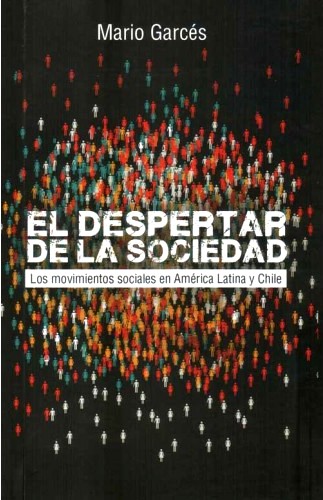“Los movimientos sociales cumplen papeles importantes, particularmente, en sociedades pocos democráticas”
- Detalles
- Visitas: 12089
 Así lo expresa el Dr. Mario Garcés, del Departamento de Historia de la FAHU, quien a través libro “El despertar de la Sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile” analiza la explosión de la movilización social en nuestro país.
Así lo expresa el Dr. Mario Garcés, del Departamento de Historia de la FAHU, quien a través libro “El despertar de la Sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile” analiza la explosión de la movilización social en nuestro país.
La publicación, editada por LOM, a lo largo de cinco capítulos se adentra en la reflexión del historiador sobre el presente del movimiento social en Chile pero con un pie firme en el contexto histórico y que permite, en el caso de Chile, constatar que los movimientos sociales han sido actores importantes durante todo el siglo XX.
En la oficina del Dr. Garcés existen pocas referencias a su intenso y dilatado trabajo de investigación sobre los movimientos sociales en Chile. Sólo un pequeño detalle nos ayuda a vislumbrar el compromiso que tiene con este tema en el que ha trabajado por casi 30 años: su llavero luce una pequeña bandera del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.
Sin embargo, cuando el historiador comienza a reflexionar sobre las movilizaciones sociales en nuestro país no esconde y surge en él un gran entusiasmo. Es más, cree que en el caso de Chile, los estudiantes lograron instalar el concepto de movimiento social y que ya nadie puede discutir su importancia a la hora y rol a la hora de defender y visibilizar las demandas sociales.
¿Cómo las organizaciones han podido ser capaces de desplazar a los partidos políticos en el ámbito de la representación de la sociedad?
El tema de las organizaciones sociales y partidos es tan viejo como la acción colectiva y los movimiento sociales y populares en Chile. Lo que pasa es que por un largo periodo, que va desde los años 30 a la Unidad Popular, se estableció una división del trabajo medianamente aceptada: mientras los sindicatos o otros movimientos reivindicaban demandas específicas (salariales, vivienda, etc), los partidos representaban esos intereses en el sistema político.
Durante la dictadura se suprimió esta fórmula. En ese periodo de debilitamiento de los partidos políticos y en un clima de violencia, se fortalecieron las organizaciones sociales, produciéndose un hecho muy particular: la resistencia a la dictadura, sobre todo en los 80’s queda en manos de los movimientos sociales que toman papeles muy activos. Pero, cuando se empieza a insinuar la transición, los partidos recuperan el papel protagónico y vuelven a subordinar a los movimientos sociales.
A través de este libro sostengo que la transición se hace con predominio de los partidos pero sin consideración, sin valoración y sin interlocución con los movimientos. La sociedad está invisibilizada y claro, después de 20 años de administración del Estado con bastante distancia de la sociedad y los movimientos, ésta empieza a despertar y surgen nuevamente movimientos que se gestan con mucha desconfianza hacia los partidos y las instituciones.
Entonces, eso de que los movimientos sociales se movilicen y los partidos políticos representen no se da en la práctica ya que el problema es donde los partidos políticos representan a la sociedad: ¿en un parlamento que apenas puede modificar las leyes porque está sometido a la Constitución del 80? o ¿en un presidente que escucha pero después hace lo que quiere, que va a las Naciones Unidas y dice que el movimiento por la educación es bueno pero después no lo toma en cuenta? Son esta y otras razones las que hacen que el sistema se vuelva inoperante, tanto en el sentido institucional como el de la representación y en es en este espacio donde las organizaciones adquieren mayor fuerza.
En sistemas democráticos más avanzados, los movimientos sociales son parte activa en la toma de decisiones ¿qué tan lejos estamos de que en Chile se pueda producir esta participación?
Eso depende mucho de cómo se desarrollen los movimientos. En el neoliberalismo, la democracia casi es entendida como modelo de consumo. Por lo tanto, si la gente tiene acceso al consumo, al crédito, no se va a interesar en la política porque su bienestar está en otro lugar.
En este sentido, la democracia y la vitalidad de una sociedad, tiene que ver también con que en esa sociedad se reconoce ciertos temas colectivos, si eso no ocurre, las sociedades se despolitizan y se orientan mucho más al consumo y al bienestar personal. Esto nunca es tan radical pero eso como tendencia puede instalarse. De hecho, creo que esto que menciono, es lo que ha sucedido en los últimos años.
¿Qué sucede si a pesar que existe un interés en participar por parte de la sociedad no existen los espacios para lograrlo?
Es que si un movimiento estudiantil, por ejemplo, se enfrenta a un gobierno refractario al cambio y que no se abre a la negociación, el movimiento no debe detenerse y puede encaminarse en tareas que no dependen del Estado si no de sus propias capacidades como, por ejemplo, hacer más democrática las universidades y eso significa que yo no solo soy un alumno cliente si no que soy un estudiante que tiene clara conciencia del lugar que ocupa la universidad en la sociedad.
Es muy importante trabajar en esto porque la tendencia, en nuestro país, es que la universidad sólo tenga buenos indicadores y que sea rentable estudiar en ellas. Esto es algo que las universidades privadas han hecho: orientarse hacia la entrega de un buen servicio porque se supone que los fines están prescritos por el mercado y por lo tanto, no somos actores para decir que queremos una universidad que piense el país, el barrio, que piense la memoria, en la tecnología pero asociada a los derechos de los trabajadores, el medio ambiente.
¿Los movimientos sociales entonces continuarán siendo más representativos que los partidos?
Primero debemos ser capaces de repensar lo que está sucediendo. Durante mucho tiempo se pensó que el cambio social se produciría por reformas a las instituciones o la revolución y la verdad es que, cuando pasan los años y uno va reflexionando sobre estos temas se va dando cuenta que no necesariamente tienen ese camino y que existen otras formas.
Por ejemplo, los pobladores se movilizaron durante muchos años y con más o menos reformas, consiguieron cuestiones fundamentales durante las décadas del 50 y 60. Lograron que el Estado construyera poblaciones populares y pasó por las movilizaciones que realizaron.
En la actualidad sucede que nos encontramos con algunos temas nuevos, pero la mayoría son temas antiguos y que se han vuelto a politizar. El caso de la regiones es un tema invisibilizado y lo que ocurre es que las regiones ven que existe un clima donde se puede volver a instalar sus demandas y, en ese sentido, el movimiento estudiantil ayudó al movimiento de Aysén y eso se da porque los movimientos sociales están legitimados socialmente, ya no son un grupo de vándalos: encarnan demandas de la sociedad y nadie puede discutir, por ejemplo, que no existen problemas en las regiones de Chile o en la educación.
Los movimientos sociales son una forma de hacer política por otros canales. Por eso que en América Latina, que tiene poca tradición democrática, posee una larga historia asociada al ellos ya que los movimientos sociales cumplen papeles importantes, particularmente, en sociedades poco democráticas.
¿Pero el surgimiento de muchas y variadas demandas puede dañar al movimiento social?
Es que tal vez temas muy diversos pueden situarse nacionalmente, regionalmente o de forma global. Lo que debemos es estar atento a la acción colectiva y cómo ella se puede ir concadenando o como se va expresando. En Chile, en más de una ocasión, cuando crecieron en escala las movilizaciones, lo que surgieron fueron las asambleas como la Asamblea de la Civilidad en dictadura o la Asamblea Obrera en el año 18, o una Asamblea Popular constituyente el 25 o asambleas del Poder Popular durante la UP. Lo interesante y común a todas estas instancias es que cuando los movimientos adquieren más desarrollo ellos mismos reconocen la necesidad de coordinación.
Con el movimiento de Aysén ocurrió que no era difícil encontrar similitudes con la forma en que los piqueteros (Argentina) exigían y hacían visibles sus demandas. ¿Se pude encontrar alguna conexión entre estos dos fenómenos sociales?
Hay una conexión de tipo más general. Cuando el capitalismo está centrado en la producción. La forma popular de lucha es la huelga, el paro, detener la producción. Pero cuando el capitalismo está mucho más centrado en la circulación o en el comercio, la manera en que los movimientos pueden actuar es interrumpiendo la circulación de personas y bienes.
Con respecto a su libro “El despertar de la sociedad”, que publicó recientemente a través de la editorial Lom. ¿Cómo fue el proceso de creación?
El año pasado participé de algunas marchas y lo primero que me sorprendió fue la masividad, su convocatoria y cuando vi que se repetía y que además incluía acciones tan diversas como las expresiones artísticas que acompañaban estas marchas dije aquí ocurre algo importante y comencé a escribir artículos relacionados con este movimiento que fueron publicados en la prensa nacional y extranjera y, además, comenzaron a circular por la red otras investigaciones mías sobre este tema.
De ahí comencé a juntar distintos materiales, muy estimulado por lo que hacían los estudiantes y el impacto que provocaron en la sociedad. Debemos considerar que el concepto movimiento social surge con los estudiantes y hoy está instalado como un concepto que todos manejamos y que se refiere a la acción colectiva, pueden ser los estudiantes, los ciudadanos de Aysén o Calama.
Para finalizar, ¿Cómo lo hace un historiador para hablar sobre la contingencia y porqué son tan recurridos para interpretar estos hechos?
Los historiadores para poder hablar del presente tenemos que fundamentar con hechos históricos. Uno debe ser capaz de mirar tiempos largos que permiten darse cuenta que en Chile, durante todo el siglo XX, existieron movimientos sociales que fueron tan importantes como los que permitieron que la dictadura de Pinochet cayera.
Con respecto al historiador como una fuente para explicar fenómenos actuales, es algo bien curioso y muy chileno. Creo que el impacto de la dictadura en Chile es tan profundo que muchos que estudiaron historia están produciendo una historia distinta porque el golpe quebró todas las formas de conciencia histórica nacional. Somos una sociedad que quedó en el descampado, en la niebla y hemos vivido años tratando de entender que somos.